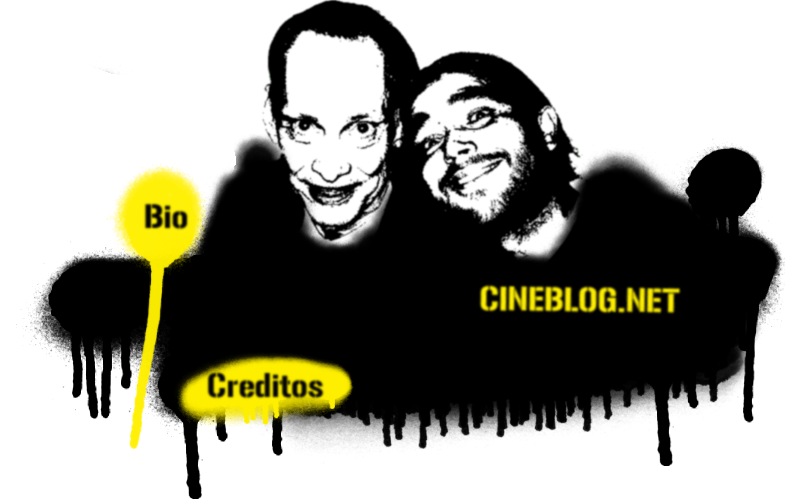Érase una vez, allá por los años 50, en el corazón de la metrópoli moderna por excelencia, Nueva York, vivía un joven obsesionado con los chistes que ahondaban en su carácter introvertido, patoso y dubitativo. Mientras vendía sus gracietas a diversos programas de televisión (como el Show de Garry Moore o la Hora de humor patrocinada por Colgate), iba completando algunas obras de teatro que le canjearían, con la llegada de los tumultuosos 60, unos buenos beneficios para seguir en el negocio. Le daba vueltas a la concepción del galán del cine americano clásico y su extrapolación a las canillas de un canijo neoyorquino de clase media-alta, que lo mismo tiene hipertensión arterial que úlcera péptica o artritis reumatoide, todo en un solo paquete psicosomático. En 1960 comenzó a ir al psiquiatra, la Universidad no había ido muy bien, aunque, vencida su timidez, ya hacía sus propios espectáculos de Stand-up Comedy. Según el psicoanálisis el psicosomático no puede expresar una ambivalencia afectiva y termina expresándola en el cuerpo, esa ambivalencia afectiva está representada claramente en está frase, sobre su relación con las mujeres, que este cómico neoyorquino llamado Woody Allen rescató de Groucho Marx: “No quiero pertenecer a un club que me tenga a mi como socio”, osea, que sólo se sentía atraído por las mujeres lo suficientemente independientes como para que pasasen de él a las primeras de cambio.
Ya en 1956 se había casado, y lo haría otra vez 10 años después, matrimonio que acabaría en 1971. Para 1971, Woody Allen ya era famoso por su faceta como actor en films como “Casino Royale” (1967), como dramaturgo con obras como “¿Qué tal pussycat?” o “Sueños de seductor” (la cual también protagonizaría en su versión fílmica de 1972) y como director por su tronchante debut oficial con “Toma el dinero y corre” (1969). Su personaje de hombrecillo caminando por entre los enormes rascacielos de Manhattan, mientras parlotea sobre las cosas que más le interesan, como ir a ver un partido de hockey o leer a Dostoyevski, tartamudear en el parque frente a alguna profesora soltera de primaria o ver a los Monthy Python parodiando la relación entre Van Gogh y Paul Gauguin, se consolidó en los siguientes años. Pasaron una larga lista de artículos y cuentos cortos (recopilados en el imprescindible “Cuentos sin plumas”, Tusquets, 1991), 8 películas con Diane Keaton (su beatnik preferida, prototipo de chica de pueblo que va a la ciudad a triunfar y a vivir como los jóvenes modernos) y 13 con Mia Farrow (la tontita a la que chulean desde su marido hasta el marido de otra, y que normalmente termina revelándose de algún modo). Para entonces ya estábamos en los años 90 y Woody había dejado atrás sus grandes clásicos (“Annie Hall”, 1977, el amor según Woody Allen; “Manhattan”, 1979, impagable la relación con Mariel Hemingway; “Zelig”, 1983, el mejor falto documental de la historia; “Broadway Danny Rose”, 1984, su perla cómica más olvidada; “Hannah y sus hermanas”, 1986, genial compendio de todo el Woody Allen anterior; o “Delitos y Faltas”, 1989, implacable destrucción de la hybris de la narrativa clásica, ¿desde cuándo en un film el que la hace no la paga?).
Tras diversos escándalos, tejemanejes legales varios y un buen puñado de películas más que aceptables (sobretodo las inspiradísimas “Sombras y niebla” y “Maridos y mujeres” ambas de 1992, las tributarias “Misterioso asesinato en Manhattan”, 1993 y “Balas sobre Broadway”, 1994 y el recital de sobreactuación de Sean Penn en “Acordes y desacuerdos, 1999), Woody Allen se casó con la hijastra de Mia Farrow, Soon-Yi Previn, él tenía 62 años y ella tenía 27, ya tienen 2 hijos en común.
Para un neurótico de la Gran Manzana que suele incorporarse al rol de un director de cine o escritor, que suele hablar directamente a la cámara, con gafas de pasta y una ex-mujer escribiendo sobre lo malo que era en la cama, el siglo XXI se presentaba aventuroso. Tras unos comienzos no del todo señeros (aunque si aceptables y con momentos verdaderamente muy graciosos, lo mejor: “La maldición del Escorpión de Jade”, 2001, y el punto de inflexión que supuso “Melinda y Melinda”, un experimento cinematográfico que recupera el espíritu del Ingmar Bergman más juguetón), Woody Allen decide salir del recurrente escenario en el que había situado todas sus películas: Nueva York y sus proximidades (con alguna excepción eso si, como Zelig en la Alemania nazi, Joe Berlin en Venecia o ese neurótico espermatozoide preparado para la acción en el testículo de, probablemente, algún morador, eso si, de la isla comprada a los indios por cuatro duros). El resultado: una trilogía rodada en Inglaterra. Ese drama criminal que pareció alejar a Allen de la comedia (“Match Point”, 2005), la demostración de que ese alejamiento solo había sido un espejismo (“Scoop”, 2006) y en la que volvía a poner de nuevo sobre la mesa las cartas de sus señas de identidad, lo fantástico, el cine negro, los escritores, la magia de cabaret y el existencialismo de alcoba; y la película que cierra la trilogía y que nos trae hoy aquí: “Cassandra”s dream”.