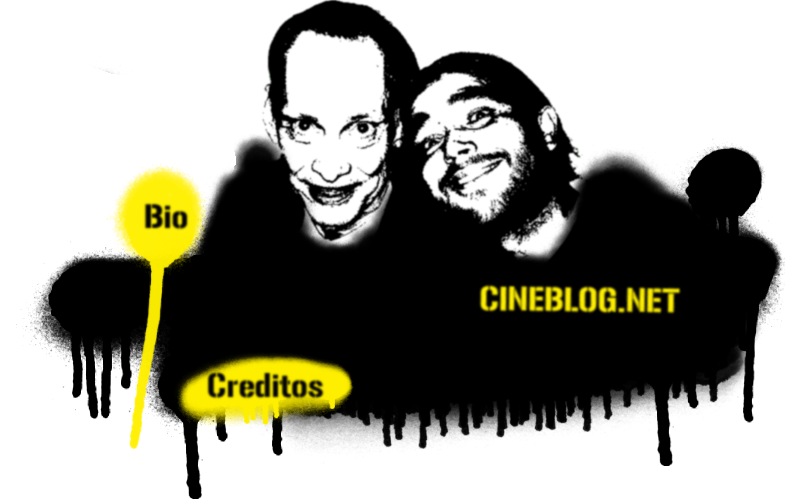A través de las paredes del motel suena Javier Corcobado cantando en italiano, es el único sonido que atraviesa el cansado silencio del norte. Sólo a intervalos cada vez más largos van tintineando las teclas de la máquina de escribir. Comencé esta búsqueda hace muchos años, y ni mi abulia procedimental, ni mi mitomanía (del griego mitos, mentira, y manía, modismo) intelectual parecen haberme ayudado. Tal vez mi obsesión por la representación del todo sean solo unos resquicios parmenídeos en la egolatría humana (miro la caja del “42nd Street Forever, Vol.1”, que está encima de la cama, la lámpara de la mesilla refleja un haz de luz cálido sobre la cubierta de plástico), o tal vez contenga el sentido de mi felicidad. En cualquier caso necesito encontrar pruebas de que es posible, aunque sólo sea una pequeña pista sobre una oscura carretera comarcal enfangada tras la lluvia, un rastro que me ponga tras la liebre.
A través de las paredes del motel suena Javier Corcobado cantando en italiano, es el único sonido que atraviesa el cansado silencio del norte. Sólo a intervalos cada vez más largos van tintineando las teclas de la máquina de escribir. Comencé esta búsqueda hace muchos años, y ni mi abulia procedimental, ni mi mitomanía (del griego mitos, mentira, y manía, modismo) intelectual parecen haberme ayudado. Tal vez mi obsesión por la representación del todo sean solo unos resquicios parmenídeos en la egolatría humana (miro la caja del “42nd Street Forever, Vol.1”, que está encima de la cama, la lámpara de la mesilla refleja un haz de luz cálido sobre la cubierta de plástico), o tal vez contenga el sentido de mi felicidad. En cualquier caso necesito encontrar pruebas de que es posible, aunque sólo sea una pequeña pista sobre una oscura carretera comarcal enfangada tras la lluvia, un rastro que me ponga tras la liebre.
Me reclino en la carcomida silla y pienso en una reducción al absurdo (las teclas vuelven a competir con los acordes apagados de Corcobado). Propongo una hipótesis, y si sus consecuencias son absurdas la hipótesis quedará descartada. La hipótesis es que se puede representar el todo en una sola pieza. Abro la caja de “42nd Street Forever, Vol.1” y meto el DVD en el reproductor.
Un primer paso hacia la correcta representación del todo son las coproducciones imposibles. El austriaco Rolf Olsen dirigiendo una coproducción entre la República Federal Alemana y Hong Kong, que además no es más que la replicación de un esquema inventado por unos italianos y transformado en género por arte y gracia del morbo humano. La película es “Shocking Asia” (1974) y el género el Mondo (Shockumentary, como se conoce en inglés), documentales sensacionalistas que en este caso nos presentan piras funerarias en el Ganges, extraños clubs sexuales japoneses y una cutre operación de cambio de sexo en Singapur como colofón. Una coproducción entre España, Italia y Estados Unidos, dirigida por Sergio Corbucci (en otro tiempo uno de los grandes del Spaghetti Western con films como “Django”, 1966, o “Vamos a matar, compañeros”, 1970) parió un hito casposo de las tardes de los domingos de los 80: “Poliziotto superpiù” (“El superpoderoso”, 1980) quería convertir en estrella mundial a Terence Hill (como lo había sido con Bud Spencer) ya con más de 40 años, y ello interpretando a un policía que adquiere poderes sobrehumanos (telequinesia, superfuerza, supersaltos, supervelocidad, la ostia vamos) al entrar en contacto con radiación nuclear. Superproducciones de porte ridículo como “Il ratto delle Sabine” (“El rapto de las Sabinas”, 1961), que unía las fuerzas de Italia, Francia y Yugoslavia en este pobre peplum protagonizado por un patético Roger Moore; o “The Green Slime” (“Batalla más allá de las estrellas”, 1968), en la que Estados Unidos, Japón e Italia hilvanaron una delirantemente tópica historia de un meteorito que se dirige a la tierra y de unos valientes que arriesgan sus vidas por salvarla (a la dirección estaba el veterano Kinji Fukasaku, director de “Battle Royale”, en 2000, con 70 años); no cumplían las expectativas que sus productores habían puesto en ellas, pero eso no significaba que la representación hubiese fallado. El director de “Holocausto Canibal” (1980), Ruggero Deodato, maestro de la explotación de serie Z, dirigió en 1983 una coproducción entre Italia y Filipinas (país que practicó la explotación de género intensivamente en los 70) a la sombra de “En busca del Arca Perdida” (1981) llamada “I predatori di Atlantide” (“Los invasores del abismo”, 1983), la cual intenta comprimir en un solo argumento aventura, ciencia-ficción, misterio, acción, gore, guerra, drama, comedia, fantasía y qué se yo. Tal vez estaban cegados por el mismo mal que me obceca a mi, y no vieron el fracaso de sus acciones.
El proceder es el siguiente: propongo la hipótesis que dice que se puede, no sólo tender al todo, sino también alcanzarlo. El cine de explotación siempre se ha caracterizado por dejarse llevar por uno de los diablos que ataca al creador, el que lo empuja a encajar (o desencajar) todas las piezas que quepan en el metraje del film. Según convengamos que se ha logrado o no, la hipótesis podrá seguir siendo probable o, por el contrario, será efectivamente falsa.
Conrad Rooks (el cual también dirigió una adaptación del “Siddhartha” de Herman Hesse en 1972) intentó reflejar todo el espíritu de su época en “Chappaqua”, film autobiográfico cargado de drogas, sexo y surrealismo hippie perdido en las estanterías del video-club de Tarantino, vendido como Rocco Siffredi pero hecho como Andrew Blake. También el fugaz Larry G. Brown intentó meter en un mismo saco dos polos de la interpretación del mundo a principios de los 70, en “The Pink Angels” (1971) mete en el espíritu de los Ángeles del Infierno a los emergentes Drag Queens, dando lugar a situaciones de dudosa comicidad. Aunque más infumable era “Werewolves on wheels” (Michel Levesque, igual de fugaz que el anterior, de 1971) en la que unos moteros se vuelven hombres lobo mediante un ritual de hechicería (sacrificio humano incluido) llevado a cabo por unos monjes adoradores de Satán. También los recuerdos subjetivos caben en la representación del todo. 1971, años generosos en material de la calle 42 (y no hablo de Busby Berkeley) que demuestra que corría la misma sangre en todos los países: en USA Don Schain dirigía su peor película (y que conste que las demás no eran mucho mejores), “Ginger”, en la que una chica guapa y rica se ve envuelta en un risible argumento de drogas y prostitución al estilo setentero; en Suecia no se quedaban atrás, y Gustav Wiklund (director que por suerte se paso a la actuación) dirigió “Exponerad”, muestra del catálogo grindhouse con chica guapa metida en escabrosos asuntos sexuales con crímenes violentos de por medio; pero no sólo de Paris Hilton vivía el cine de explotación, y una coproducción entre Italia y Bélgica lo demostraba, “La terrorífica noche del demonio” (“La plus longue nuit du diable”, Jean Brismée) que prefería el esquema de jóvenes-aislados-las-van-a-pasar-canutas encuadrándolo en un viejo castillo y el alma errante de un desgraciado que en el siglo XII hizo un pacto con el diablo; en España Miguel Madrid (director softcore que se encargo de “El asesino de muñecas” en 1975 y “Bacanal en directo” en 1979) aun tenía que dar cuentas a Franco de su gusto por el erotismo más rancio, así que dirigía “Necróphagus”, absurdo argumento (aunque eso sería darle un sentido) con dos olvidables actores estadounidenses en los papeles principales en un film que habría tomado otra dimensión si lo hubiese dirigido Leon Klimovsky o Carlos Aured.
Meter todo lo que tienes en la cabeza, recuerdos e ideas, en una obra siempre es difícil, pero la explotation no tiene tantas intenciones, así que la realidad que quieren representar suele ser más reducida, con lo que las posibilidades de éxito son mayores, es el otro diablo que visita al creador, que le empuja a no pedir mucho para que la decepción sea menor.
Estoy cansado, mi cerebro se cansa de ir y venir por callejones de género, se cansa con la iteración. Me propongo un descanso, fuera se oyen los grillos, me levanto y saco el mp3 de la gabardina, caen al suelo unas viejas fotos raídas, cuando se hicieron esas fotos no imaginaba que me vería metido en esta trama de intento de fundamentación que me haría separarme de todo lo que había sido mi vida hasta entonces. Dos canciones. La primera comienza como un circo y se convierte en una balada alrededor de “Los 400 golpes” de Truffaut, uno de los mejores ejercicios de cinefilia acometido por una canción (“cine, cine”, Luis Eduardo Aute). Me relaja, las preocupaciones desaparecen, al menos aparentemente. La segunda canción me sirve para volver a ponerme en el camino de análisis del contenido de “42nd Street Forever, Vol.1”: cambio de tercio, un tema de Dani Ro, un auténtico festín rapeado de pura serie B de género, un luchador europeo viaja a un peligroso y exótico paraje a participar en un campeonato con los participantes más heterogéneos, más como los torneos de artes marciales de “Dragon Ball” que como el de “Operación Dragón” (Robert Clouse, 1973), el joven europeo dispuesto a demostrar a su padre lo que sabe va cargándose oponentes en esta lucha a muerte, a un enano o a un tipo gordo como Kingpin, la final es contra un viejo conocido del luchador, uno al que ganó en Namibia y éste resentido mató a su familia, en definitiva puro cine.
A veces pienso que esto no va a poder continuar, que el camino se acaba aquí, que la búsqueda también se acaba aquí, que, si acaso lo que busco no está ya contenido en mi propia búsqueda, en mi mismo, yo soy el todo, y con lograr representarme por algún canal sería lograr la consecución de una respuesta positiva en las redes de este caso que me ha encargado, tal vez, el diablo mismo, con barba postiza, sentado en mi despacho obligándome a vigilarme a mi mismo, poniéndome noches y noches de guardia mirando en mi interior, si acaso no era esa ya mi obsesión, si acaso el diablo no era yo, si acaso soy yo el mismo que me envía los cheques.