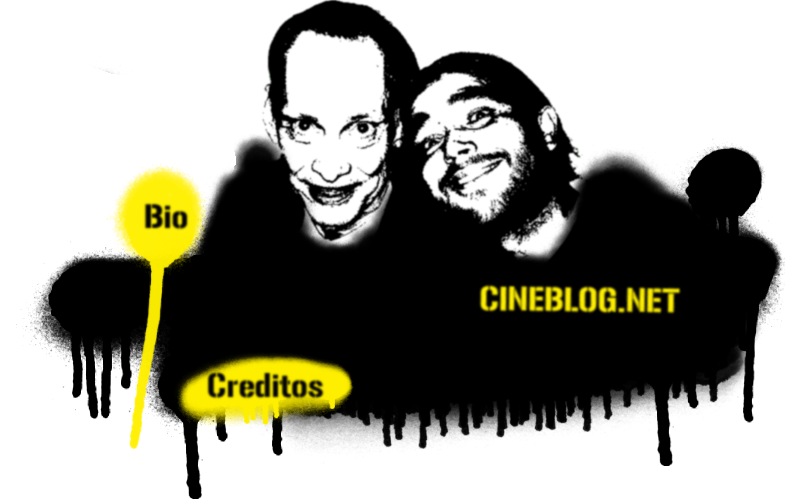Y, un día más, triste por mi irrelevante existencia, enciendo el DVD y veo pasar ante mi imágenes, algunas también parecen tristes, como si supieran de su banalidad, como si se empatizaran ellas de nosotros. Suspiro profundamente tratando de contener el llanto cuando centro mis pensamientos en ese enrarecido viaje que es la vida. Werner Herzog convirtió en “Aguirre. La cólera de Dios” (1972), el periplo suicida de los colonizadores españoles en tierras americanas en metáfora sucia y descarnada de esa búsqueda que de tanto preguntarnos por su sentido caemos en la cuenta de que no lo tiene.
Así como nos enfrentamos cada día al mundo, Herzog se cargó las cámaras al hombro, y acompañado por un equipo fiel (el espantapájaros, el hombre de hojalata, el león cobarde y Totó), se introdujo en las selvas sudamericanas en busca de esa película que sólo había visto entre las circunvoluciones de su cerebro. De esta manera su propio viaje, su propio rodaje trataba de equipararse al de esos pioneros racistas, fanáticos y explotadores que se llamaron a ellos mismos conquistadores. En una suerte de antecedente de la aventu-locura de Coppola en las Filipinas y siguiendo el rastro dejado por el cine de Robert Flaherty y su intromisión en entornos exóticamente radicales, Herzog pasó por lo que quería contar en su film (aunque nadie ha dicho nunca que “Aguirre” no es una película sobre exploradores, es una exploración). Todo ese elenco de aristócratas, píos, soldados y esclavos que acaba en las desquiciadas manos de Lope de Aguirre tenían una ventaja con respecto a mi, ellos se sentían empujados por una mano omnipotente llamada Dios, el truco de delegar responsabilidades lleva funcionando desde el principio de los tiempos, los mismo en la estructura nazi de los campos de concentración, que en la división por estratos de la Iglesia (cuyo punto álgido ni siquiera existe, ¡¡eso si que es un buen truco¡!).
Con 30 años, Herzog ya había tenido varios éxitos internacionales, “También los enanos empezaron pequeños” (un más que curioso film interpretado exclusivamente por enanos) o “Fata morgana”, al margen de los cortometrajes que había dirigido a partir de 1962 y su paso por los Estados Unidos (donde trabajó incluso para la NASA), este experimentador nato (llegó a rodar en “Corazón de cristal”, 1976, con actores hipnotizados) previno los terrenos escarpados y la alta humedad del ambiente, la falta de electricidad y el desastroso transporte, pero aún no sabía lo que se le venía encima con Klaus Kinski.
Kinski llevaba actuando en películas desde los años 40, pero aún no había conseguido forjarse en papeles protagonistas (aunque ya se habían fijado en su gótica cara gente como David Lean o Sergio Leone), trotando por casi todo el cine europeo, sobre todo alemán e italiano. Klaus Kinski representa esa nuestra consciencia del mal no como mal en si, sino como acto sin más, es nuestra alma relativista, la locura y el odio echas persona (no hace falta que entre mucho en su biografía, violador confeso de su hija Natassja, Kinski era tan inestable en la realidad como en sus películas), tal vez el único que no creía necesitar llegar hasta el Mago de Oz para autocompletarse, Kinski cargaba las tintas para con esa aventura que no era más que una locura imaginada por algún chiflado, una vez más El Dorado como símbolo de ese objetivo que nos ponemos y al que no podemos acceder, la frustración y el desánimo de verlo todo inútil.