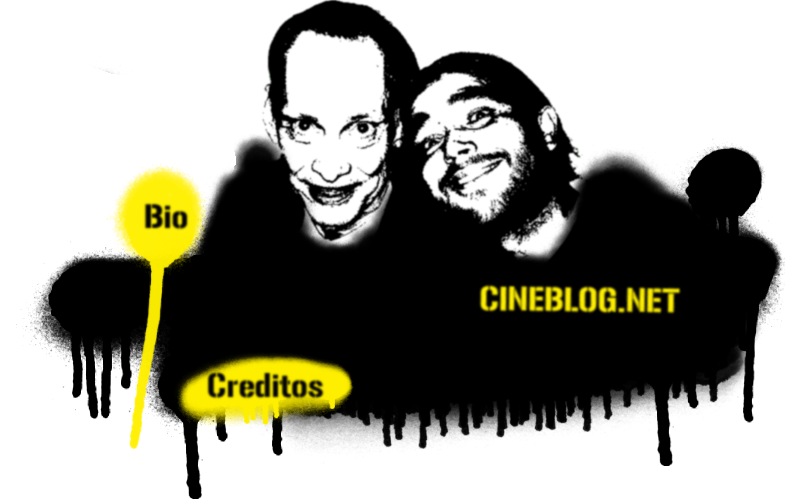Me duele la cabeza de mirar hacia adelante y hacia atrás, de garabatear mi futuro y reinterpretar mi pasado, de preguntarme por lo que me espera y añorar lo que he vivido. A veces, mientras divago inmodestamente sobre lo absurdo de la vida, sobre lo vanal de nuestra trascendencia, sueño ( tal vez lo único que de verdad se hacer bien ) que soy uno de esos personajes decididos a los que les da igual lo altos que sean los muros, nunca piensan en que no se pueden saltar. A veces me veo como Fitzcarraldo ( ” Fitzcarraldo “, Werner Herzog, 1982 ), como ese adalid de la cultura que se embarca en una cruzada imposible para poder llevar sus sueños a buen puerto.
Pero normalmente me siento de manera distinta, en realidad me siento como el otro Fitzcarraldo. Existe, en el film de Herzog, otro Fitzcarraldo aparte del megalómano consecutor de sueños, aparte del Klaus Kinski más romántico e ilustrado. Kinski-Fitzcarraldo ha ido dejando tras de si una retahila de cosas a medio hacer, de proyectos inconclusos ( excelente la secuencia del encuentro con lo que debía ser la magestuosa estación principal del ferrocarril transalpino, pero que no es más que una especie de escenario anacrónico como de cartón piedra ), una estación que no lleva a ningún sitio, que apenas se adentra en la selva 200 metros o una fábrica de hielo que no da más que para disfrute de los vecinos. Soy durante más tiempo el Fitzcarraldo fracasado ( desde el punto de vista de ese ampuloso empresario que da de comer billetes a los peces, nunca desde el punto de vista de una sugerente Claudia Cardinale como adinerada partenaire ) que el que no ve problema en alzar un barco por encima de una montaña.
Supongo que no soy tan apasionado como para poner un simple gusto mio por encima de cualquier cosa, no suelo pensar que mis pensamientos merecen la pena de esta manera, tal vez sea toda la contaminación civilizatoria, de la televisión y demás medios de comunicación, de mi educación, de la religión, mi familia y demás moldes. Fitzcarraldo era verdaderamente como los indios amazónicos, era como esa tribu que decide adorarlo, se guiaba por sus instintos más primarios, esos instintos que trato de rebuscar en lo más recóndito de mi cerebro ( al final solo encuentro un cierto asilvestramiento sexual y unas ansias de romper nada adaptativas ).
Werner Herzog volvió a la Amazonia, y volvió con Klaus Kinski, pero esta vez no hizo su aventura para contarnos sobre las ansias de poder y la locura que provoca el creerse superior a Dios ( aún usando en cierto modo las mismas armas ), esta vez nos habla del poder del arte, del triunfo ( en definitiva nada relativo ) de ese buque a vapor que contenía en su interior la esencia primitiva del ser humano y su inseparable admiración por lo bello, por la voz de Caruso, por los ojos enfermamente esperanzadores de Kinski.
Y asi me quedo yo, admirando lo que hacen otros, relajándome ante la marea de desastres y alegrías que aún quedan por vivir, tratando de no agachar demasiado la cabeza y llenando mi cabeza, esa cabeza que tarde o temprano dejará de ser un contenedor para ser contenido.